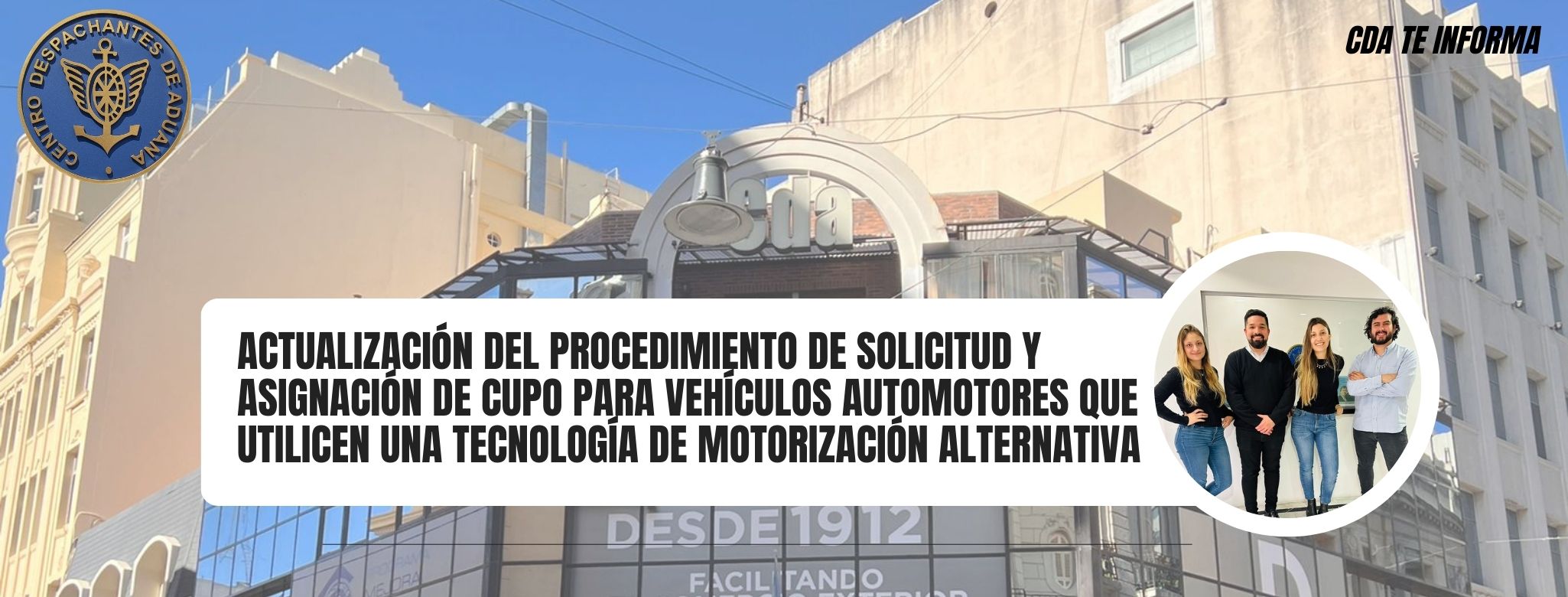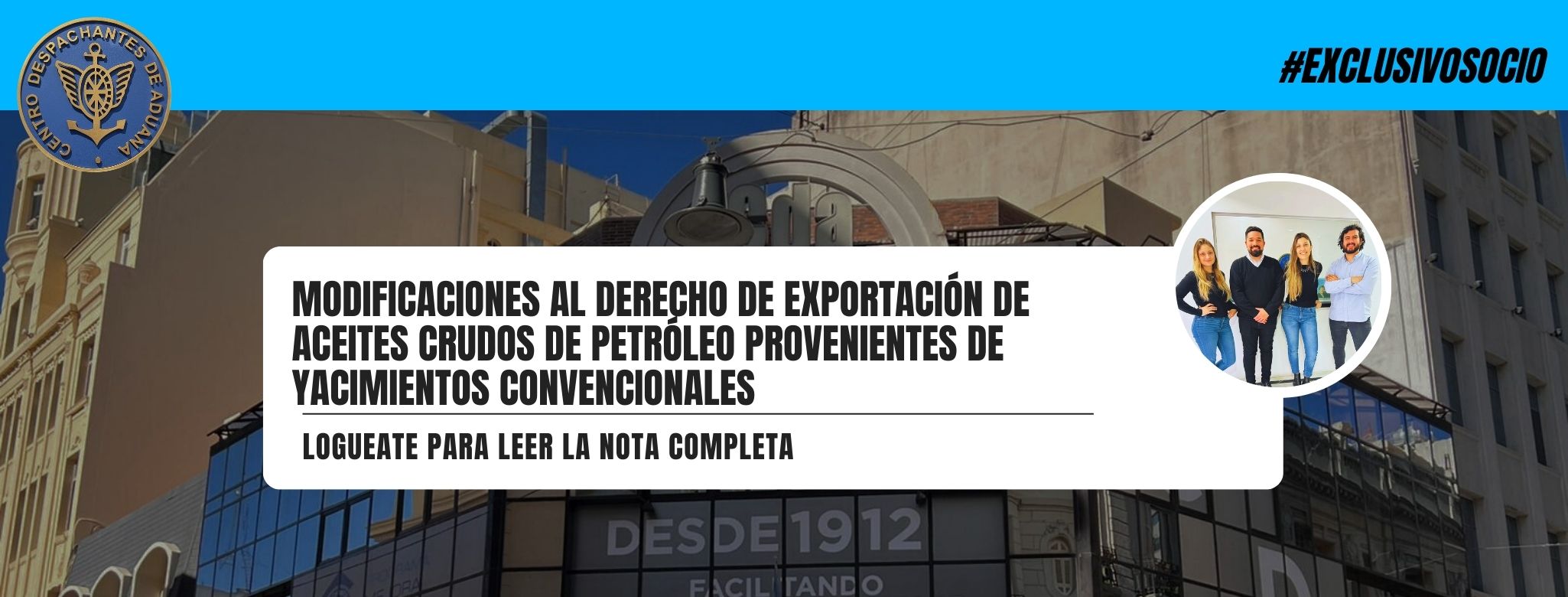Argentina: Soberanía y confianza internacional – Los Despachantes de Aduanas como pilar estratégico del siglo XXI

Por Marcelo de Castro Ferreira, MBA. agosto 2025
La trayectoria de la actividad
aduanera en el Cono Sur se articula
en torno a hitos
históricos que redefinieron las lógicas
del comercio internacional. La apertura de los puertos brasileños en 1808 y los
acontecimientos revolucionarios de 1810 en el Río de la Plata insertaron a la
región en una dinámica de flujos globales que exigía nuevas modalidades de regulación y control (Basaldúa, 2001, p. 47). Desde
este momento inaugural, la figura
del despachante de aduanas se consolidó como un
profesional insustituible en la mediación entre las disposiciones estatales y las prácticas de los operadores privados,
desempeñando un rol estructurador en la credibilidad de las transacciones
comerciales.
En
esta línea, Trevisan (2019) subraya que la conformación de un mercado
internacional de bienes
no se sostuvo únicamente en instituciones formales, sino que requirió, ante todo, profesionales con capacidad para
interpretar, traducir y aplicar disposiciones regulatorias en contextos de
inestabilidad. La profesionalización de los despachantes de aduanas, en
consecuencia, no constituyó una mera respuesta corporativa, sino un instrumento
de soberanía aduanera en los Estados en proceso de consolidación, cuyo
reconocimiento internacional dependía de la solidez de sus controles.
Las
estadísticas recientes refuerzan esta lectura. Según la OMC (2025), el comercio mundial
de bienes y servicios alcanzó
en 2024 un valor de 31,4 billones de dólares estadounidenses, con
un incremento significativo en los servicios logísticos especializados. En el ámbito regional,
la CEPAL (2023)
advierte que los costos logísticos en el Mercosur
continúan superando el 15 % del valor de las exportaciones, cifra sensiblemente mayor al promedio
mundial, situado en torno
al 10 %. En Argentina, el INDEC (2023) constató una disminución del 5,2 % en
las exportaciones manufactureras en el período reciente, lo que pone de relieve
las fragilidades del sistema cuando la integración normativa permanece incompleta.
Este artículo se propone, en consecuencia, desarrollar una lectura crítica de la evolución de la profesión del despachante de aduanas en Argentina como pilar de la confianza internacional. Para ello, examina su trayectoria desde los hitos fundacionales de 1808-1810 hasta los dilemas contemporáneos derivados de la desregulación. El propósito no se limita a reconstruir una genealogía histórica, sino que apunta también a advertir sobre los riesgos de autosabotaje institucional que emergen cuando el Estado argentino opta por debilitar el papel de este profesional en el marco de programas globales de seguridad y facilitación, tales como el Operador Económico Autorizado (OEA), el Customs-Trade Partnership Against Terrorism (CTPAT) y el Marco SAFE (Thompson Arguello, 2020).
Capítulo 1 –
De los orígenes a las primeras regulaciones (1808-1910)
La
historia de la profesión de despachante de aduanas en Sudamérica resulta
inseparable de los hitos fundamentales de la liberalización económica a
comienzos del siglo XIX. El Decreto de 1808, que autorizó la apertura de los
puertos brasileños a las “naciones
amigas”, y los sucesos revolucionarios de 1810 en el Río de
la Plata constituyeron el sustrato sobre el cual se erigieron los sistemas
aduaneros modernos en el Cono Sur (Basaldúa, 2001, p. 32). Estos
acontecimientos no solo implicaron rupturas
políticas de gran envergadura, sino que revelaron la necesidad urgente de
construir mecanismos técnicos para la recaudación fiscal, la inspección de
mercancías y la regulación de los intercambios comerciales.
En
este marco, el despachante de aduanas emergió como un profesional indispensable
para garantizar la previsibilidad y la legalidad de las operaciones. En
contextos nacionales aún carentes de estructuras burocráticas consolidadas,
este actor desempeñó la función
de “traductor institucional” entre comerciantes,
armadores y autoridades fiscales (Trevisan, 2019, p. 58). Su papel, lejos de
reducirse a una mera intermediación, se erigió como una verdadera función de
soberanía, en tanto aseguraba que el joven Estado pudiera ejercer de manera
efectiva su autoridad en los puertos.
Desde
una perspectiva internacional, el comercio marítimo atravesaba una expansión
sin precedentes. Entre 1800 y 1850, el volumen de mercancías transportadas por
vía marítima prácticamente se duplicó, en paralelo con la consolidación del
capitalismo industrial europeo (UNCTAD, 2020, p. 14). En el plano regional,
tanto la apertura de los puertos brasileños como las primeras regulaciones argentinas impactaron de manera
decisiva en los flujos del Río de la
Plata, impulsando las exportaciones de cuero, carne salada y cereales, las
cuales pronto requirieron la elaboración de normas de despacho y clasificación
(Basaldúa, 2001, p. 41).
En el caso argentino, las primeras disposiciones aduaneras de mediados del siglo XIX ya reconocían la necesidad de corredores calificados. Aunque la institucionalización formal de la profesión se consolidó recién a comienzos del siglo XX, es posible advertir la existencia de prácticas firmemente arraigadas durante el período anterior: los corredores garantizaban la recaudación tributaria, interpretaban los aranceles y velaban por el cumplimiento de las exigencias sanitarias y de seguridad (Thompson Argüello, 2020, p. 19).
De este modo, entre 1808 y 1910 se consolidó la convicción de que el comercio internacional resultaba inviable sin un estrato profesional especializado. Mientras el Estado afirmaba su soberanía externa en el escenario internacional, el despachante de aduanas se erigía como pilar de la soberanía interna, cimentando la confianza institucional que aún hoy constituye la base del sistema aduanero contemporáneo.
Capítulo 2 –
Consolidación del despachante de aduanas como actor estatal (1910-1950)
El inicio
del siglo XX marcó un punto de inflexión en la evolución
del despachante de aduanas, quien dejó de ser concebido como un mero operador
portuario para convertirse en
un profesional regulado y reconocido formalmente por el Estado. La creciente
complejidad de las disposiciones normativas, sumada a la intensificación de los
flujos comerciales, exigió la institucionalización de su función,
transformándolo en un agente estatal delegado con responsabilidades específicas
en la garantía de la legalidad y previsibilidad de las operaciones.
En el plano internacional, el comercio mundial experimentó una notable expansión hasta la Primera Guerra Mundial, alcanzando hacia 1913 alrededor de 18 mil millones de dólares estadounidenses en exportaciones globales (Liga de Naciones; Naciones Unidas, 1945, p. 77). Tras el conflicto, los esfuerzos de reconstrucción económica reforzaron la necesidad de una coordinación más estrecha en materia fiscal y aduanera. En este contexto, el despachante de aduanas resultó crucial para mantener la continuidad de los flujos comerciales, al convertir la fragmentación normativa en prácticas operativas seguras y estandarizadas (Trevisan, 2019, p. 82).
En el ámbito regional, América Latina buscaba estructurar mecanismos de integración económica. La creación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) —antecedente de la actual ALADI—, aunque incipiente en la década de 1940, ya evidenciaba una clara vocación de regionalismo económico. Sin embargo, su viabilidad dependía de mediadores técnicos capaces de garantizar la seguridad y fluidez de los intercambios, función que recayó en el despachante de aduanas, consolidado entonces como un verdadero “profesional fronterizo” (Basaldúa, 2001, p. 59).
El caso argentino ofrece un ejemplo paradigmático. Entre 1920 y 1930, las exportaciones de carne y cereales representaron más del 20 % del PIB (INDEC, 2022, p. 51), y la recaudación aduanera se tornó vital para el equilibrio de las cuentas fiscales. El Estado, consciente de la centralidad de esta actividad, comenzó a apoyarse en despachantes de aduana debidamente regulados para asegurar la correcta aplicación de aranceles, la inspección rigurosa de envíos y el cumplimiento de los estándares sanitarios. De este modo, el profesional dejó de ser un simple intérprete de las normas y pasó a desempeñarse como socio estratégico del Estado en la construcción de soberanía económica.
Este período estuvo asimismo atravesado por tensiones regulatorias. La expansión de la autoridad estatal tras la crisis de 1929 derivó en normativas aduaneras más estrictas y técnicas. Frente a este escenario, los despachantes de aduana respondieron con mayor pericia técnica y profesionalismo, evitando que el comercio exterior argentino se paralizara en contextos de elevada inestabilidad. En tal sentido, se consolidaron como auténticos “actores estatales delegados” (Thompson Argüello, 2020, p. 37), garantes tanto de la recaudación fiscal como de la previsibilidad institucional.
Así, entre 1910 y 1950, la profesión de despachante de aduanas se erigió como un
factor determinante en la afirmación de la soberanía económica argentina. La
institucionalización de esta actividad no constituyó una mera estrategia
corporativa, sino que representó una respuesta histórica
a la necesidad del Estado de contar con aliados técnicos
capaces de asegurar su presencia efectiva en los circuitos del comercio
internacional.
Capítulo 3 – Modernización institucional y desafíos de la integración
regional (1950-1990)
El período de posguerra estuvo marcado por una profunda reconfiguración estructural del comercio internacional. La industrialización masiva, la emergencia de nuevas cadenas globales de valor y la consolidación de organizaciones multilaterales generaron una presión ineludible hacia la modernización institucional. En este marco, los despachantes de aduanas, que ya se habían consolidado como actores estatales delegados, pasaron a desempeñar un papel aún más decisivo como mediadores técnicos entre regulaciones crecientemente complejas y un sector privado ávido de ampliar su inserción en los mercados internacionales.
A nivel mundial, la expansión del comercio alcanzó cifras sin precedentes: entre 1950 y 1973, el volumen global creció a un promedio anual del 7,5 %, superando ampliamente el ritmo del PIB mundial (UNCTAD, 1992, p. 33). Este crecimiento no se redujo a un fenómeno cuantitativo: impulsó también la conformación de nuevos patrones de producción y consumo que exigieron normas uniformes en materia de clasificación, valoración y origen. En este escenario, el despachante de aduanas dejó de ser únicamente un traductor normativo para erigirse en especialista en interpretación técnica, capaz de armonizar las prácticas nacionales con los estándares multilaterales en expansión.
En el plano regional, América Latina buscó reducir su histórica dependencia de las potencias centrales. La creación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) en 1960 y, posteriormente, de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) en 1980, constituyeron hitos de esta voluntad integracionista, aunque sus efectos estuvieron limitados por recurrentes crisis políticas y económicas. Estas iniciativas exigían la armonización arancelaria y la interoperabilidad de los sistemas aduaneros, tareas cuya viabilidad práctica dependió en gran medida de la pericia técnica de los despachantes de aduanas.
Sin su mediación,
los flujos comerciales intrarregionales habrían carecido de previsibilidad
normativa (Trevisan, 2019, p. 144).
El caso argentino resulta
paradigmático. El período
estuvo atravesado por fuertes
fluctuaciones macroeconómicas y cambiarias. La crisis de la deuda externa en la
década de 1980 redujo drásticamente la participación del país en el comercio
internacional, con una contracción cercana al 40 % en el volumen de
exportaciones entre 1980 y 1989 (BCRA, 1990, p. 121). Frente a este panorama,
los despachantes de aduana desempeñaron un rol estratégico: su intervención
garantizó la continuidad de las operaciones mediante seguridad documental y
previsibilidad fiscal, incluso en contextos de alta inestabilidad normativa.
Paradójicamente, la modernización institucional convivió con la volatilidad interna. Mientras Argentina buscaba alinearse con los estándares multilaterales como el Código de Valoración Aduanera del GATT de 1979—, su entorno doméstico permanecía signado por la incertidumbre. El despachante de aduanas se convirtió, una vez más, en un elemento de estabilidad técnica: su desempeño aseguró que el Estado pudiera cumplir con los compromisos internacionales sin interrumpir los flujos de comercio exterior.
Entre 1950 y 1990, la profesión se consolidó no solo como ejecutora técnica, sino también como un pilar de confianza en el sistema aduanero argentino. En medio de crisis cambiarias, procesos de integración regional fallidos y reformas regulatorias globales, el despachante de aduanas encarnó la resiliencia institucional, sosteniendo el vínculo del país con el orden multilateral y garantizando la continuidad operativa del comercio en tiempos de incertidumbre.
Capítulo 4 –
La globalización y el giro hacia la seguridad (1990-2010)
El final de la Guerra Fría y la consolidación de la globalización inauguraron un nuevo paradigma para el comercio internacional. Entre 1990 y 2008, el volumen del intercambio mundial se triplicó con creces, pasando de 4,1 a 16,1 billones de dólares estadounidenses (OMC, 2010, p. 56). Este fenómeno no implicó únicamente una expansión cuantitativa, sino también una transformación estructural, definida por el auge de las cadenas globales de valor, la interdependencia logística y la incorporación de la tecnología digital como herramienta central en los procesos de despacho aduanero.
En este escenario, el despachante de aduanas regulado asumió un carácter híbrido: técnico especializado, representante del sector privado y, al mismo tiempo, auxiliar del Estado. Su papel de intermediario se tornó esencial para traducir y aplicar normas internacionales cada vez más sofisticadas, garantizando previsibilidad y continuidad a los operadores económicos. Como señala Thompson Arguello (2011, p. 89), el despachante de aduanas se consolidó como una “interfaz dinámica entre la soberanía aduanera y la fluidez comercial”.
Los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York marcaron un punto de inflexión decisivo. El comercio
internacional comenzó a ser percibido también como un vector de riesgo, lo que
situó a las aduanas en el centro de las políticas de seguridad. La reacción
institucional fue inmediata: en 2005, la Organización Mundial de Aduanas lanzó
el Marco de Normas SAFE para la Facilitación y la Seguridad del Comercio
Mundial, que estableció parámetros para la gestión de riesgos, la inspección previa
y el fortalecimiento de las alianzas público-privadas. En ese contexto, el despachante de aduanas regulado
se convirtió en un sujeto de
confianza, habilitado para garantizar que empresas y Estados se ajustaran a
prácticas internacionalmente reconocidas (OMA, 2005, p. 14).
En el plano regional, el Mercosur ensayó programas de facilitación inspirados en el modelo norteamericano CTPAT. Si bien su implementación fue parcial y desigual, Brasil y Uruguay avanzaron en el diseño de marcos regulatorios para el Operador Económico Autorizado (OEA), mientras Argentina se mostró reticente, manteniendo una posición de aislamiento normativo (BID, 2009, p. 203).
En el ámbito doméstico, el período estuvo atravesado por la crisis argentina de 2001, cuyo colapso cambiario y recesión económica debilitaron gravemente la capacidad institucional. No obstante, entre 2002 y 2008 el comercio exterior mostró una recuperación sostenida, con un crecimiento promedio anual de las exportaciones del 6,2 % (INDEC, 2009, p. 77). Este repunte fue posible gracias a la actuación de los despachantes de aduanas, quienes aseguraron la regularidad documental, la previsibilidad tributaria y el cumplimiento de las normas multilaterales, aun en un clima de incertidumbre y fragilidad normativa.
La paradoja argentina se hizo evidente: mientras el sistema internacional avanzaba hacia esquemas de armonización, certificación y confianza, el país demoraba su incorporación a estos mecanismos. Esta resistencia redujo su capacidad para negociar Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (ARM) con socios estratégicos, generando desventajas competitivas para sus exportadores frente a las economías vecinas.
Así, entre 1990 y 2010, el rol del despachante de aduanas regulado se reveló no solo necesario, sino indispensable. En un contexto de globalización acelerada y estándares de seguridad cada vez más estrictos, este profesional garantizó que Argentina permaneciera vinculada a las cadenas globales de valor. Sin embargo, se gestaba un riesgo mayor: un país que no alinea sus prácticas con los marcos internacionales compromete tanto su competitividad económica como la credibilidad de su soberanía aduanera.
Capítulo 5 –
OEA, CTPAT y el Marco SAFE: el despachante en el centro de la credibilidad
(2010-2025)
La segunda década del siglo XXI estuvo signada por la consolidación de los programas de seguridad y confianza mutua en el comercio internacional. El Operador Económico Autorizado (OEA), concebido en el Marco SAFE (OMA, 2005), se erigió como uno de los pilares de la facilitación aduanera contemporánea. Su implementación global permitió una reducción de los costos logísticos de hasta un 14 % y un incremento de la previsibilidad de los flujos comerciales cercano al 50 % (OMC, 2018, p. 112). En paralelo, iniciativas como el CTPAT en Estados Unidos y sus equivalentes en la Unión Europea desplegaron una extensa red de Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (ARM), cimentando la confianza transnacional y redefiniendo la gobernanza del comercio.
En el ámbito regional, los países vecinos avanzaron de manera significativa. Brasil firmó ARM con Estados Unidos en 2015 y con la Unión Europea en 2017, posicionando a sus operadores en un escalón superior de competitividad (BID, 2019, p. 88). Uruguay, por su parte, obtuvo un reconocimiento análogo en 2019, demostrando que incluso economías de menor escala podían insertarse con eficacia en estas dinámicas. Argentina, en contraste, permaneció sin ARM hasta 2025, lo que evidencia una brecha preocupante en su integración internacional y en la competitividad de sus exportadores.
En este escenario, el despachante de aduanas regulado adquirió un carácter insustituible. Su función trascendió las tareas operativas tradicionales para consolidarse como gestor de riesgos y garante de credibilidad institucional. El dominio técnico de los requisitos del OEA y de los estándares de diligencia debida permitió a este profesional convertirse en el vínculo indispensable para que empresas argentinas accedieran, aunque de manera parcial, a cadenas globales que exigían certificación. Tal como señala Trevisan (2020, p. 141), “el despachante de aduanas no es un mero intérprete de la ley, sino el garante de su cumplimiento en el plano internacional”.
No obstante, la falta de alineación estatal impidió que Argentina capitalizara plenamente los beneficios del OEA. Mientras las empresas brasileñas certificadas lograron reducir en hasta un 30 % su tiempo promedio de despacho (Servicio de Ingresos Federales de Brasil, 2021, p. 65), los exportadores argentinos continuaron sujetos a controles convencionales, con mayores costos y retrasos estructurales. Según el INDEC, en 2022 apenas el 18 % de las exportaciones argentinas accedieron a mercados con programas de reconocimiento mutuo, frente al 62 % registrado en Brasil (INDEC, 2023, p. 92).
La credibilidad internacional del país comenzó, así, a depender menos de las instituciones centrales y más de la labor del profesional regulado capaz de garantizar el cumplimiento técnico de las operaciones. El despachante de aduanas se consolidó en este período como un factor esencial de confianza, tanto para las empresas como para los socios comerciales extranjeros. Sin su intervención, la inserción argentina en el comercio global habría sufrido retrocesos mucho más profundos.
Entre 2010 y 2025,
la experiencia dejó una lección inequívoca: la integración internacional es
inviable sin confianza, y la confianza es inconcebible sin un corretaje
aduanero regulado. La persistente marginación de este actor en la política
pública argentina no solo limita la competitividad empresarial, sino que
erosiona la propia soberanía negociadora del Estado.
Capítulo 6 – La desregulación y sus riesgos
para la confianza internacional (2023-2025)
El bienio 2023-2025 representó un punto de inflexión en la política aduanera argentina. El proceso se inició con el Decreto de Necesidad y Urgencia n.º 70/2023 y la Resolución General AFIP n.º 5472/2023, alcanzando su clímax en 2025 con la Resolución ARCA n.º 5472/2025, mediante la cual se eliminó al corretaje aduanero regulado de su rol central en el despacho, bajo la consigna de la modernización y la simplificación. No obstante, esta agenda desregulatoria, lejos de traducirse en una mayor eficiencia, generó desconfianza entre los socios internacionales y reavivó un dilema histórico: ¿en qué medida la desregulación potencia la competitividad o, por el contrario, erosiona la confianza?
La experiencia comparada a nivel global demuestra que la liberalización excesiva constituye una “medicina que debe administrarse con cautela”. Aquellos países que relajaron de manera radical sus requisitos de cumplimiento se vieron obligados, pocos años después, a reconstruir organismos de control técnico para responder a las exigencias de programas como el OEA y a los compromisos derivados de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (ARM) (OMA, 2022, p. 77). En el comercio internacional, la confianza se edifica de manera acumulativa: una vez debilitada, su reconstrucción implica costos y tiempos muy superiores a los supuestos ahorros inmediatos generados por la desregulación.
En el plano regional, el contraste es manifiesto. Brasil, con más de 1.800 operadores certificados como OEA en 2023 (Servicio de Impuestos Federales de Brasil, 2023, p. 54), expandió su red de operadores certificados y consolidó su imagen de socio confiable. Argentina, en cambio, al reducir la centralidad del corredor aduanero regulado, avanzó en sentido inverso, marginándose de negociaciones estratégicas que abarcan más del 60 % del comercio mundial asegurado (OMC, 2024, p. 113).
Los datos argentinos confirman la severidad de esta opción. Según el INDEC, entre 2023 y 2025 se registró una disminución del 7 % en la participación de las exportaciones hacia mercados con programas de facilitación reconocidos (INDEC, 2025, p. 39). Tal retroceso no puede atribuirse únicamente a coyunturas macroeconómicas: refleja también una percepción internacional de deterioro institucional. Al apartarse del corretaje regulado, el Estado argentino dejó de proveer garantías de cumplimiento técnico alineadas con los estándares multilaterales, afectando de manera directa la competitividad de sus empresas.
En este contexto, el despachante aduanero regulado se perfila como un actor indispensable para mitigar los riesgos de una liberalización excesiva. Su exclusión debilita simultáneamente la capacidad de control estatal y la credibilidad externa, transmitiendo la impresión de que se privilegia la reducción de costos inmediatos en detrimento de la confianza futura. Como advierte Basaldúa (2019, p. 218), “la soberanía se pierde más por el descrédito institucional que por la ausencia de normas escritas”.
La lección de
2025 resulta inequívoca: la desregulación puede constituir una herramienta de eficiencia cuando
se aplica con equilibrio, pero en ausencia
de controles adecuados
se transforma en autosabotaje institucional. En el caso argentino, las
consecuencias políticas y económicas de esta decisión aún están por definirse,
aunque ya se vislumbran señales preocupantes: sin el retorno del corretaje aduanero
regulado como garante
de confianza, el país corre el riesgo
de quedar progresivamente relegado de los canales más dinámicos del
comercio internacional.
Capítulo 7 – El factor confianza: el riesgo de aislar a Argentina de
los estándares globales de seguridad y cumplimiento
El comercio
internacional del siglo XXI se sostiene sobre un trípode compuesto por
seguridad, previsibilidad y confianza. De estos tres pilares, la confianza se
revela como el más frágil: requiere décadas para consolidarse, pero puede erosionarse
en apenas unos pocos gestos institucionales. La intermediación aduanera
regulada constituye, en este sentido, un factor esencial para la credibilidad
del sistema, al tiempo que traduce la creciente complejidad normativa a la
práctica empresarial (Trevisan, 2019).
Al debilitar el rol del intermediario regulado, el Estado argentino no solo limita la capacidad competitiva de sus operadores privados en los mercados globales, sino que transmite a la comunidad internacional señales de erosión institucional. En un entorno regido por marcos como el Operador Económico Autorizado (OEA), el CTPAT y el Marco SAFE de la OMA, la ausencia de un vínculo sólido de confianza afecta directamente la viabilidad de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (ARM) y expone al país a la exclusión de las cadenas de suministro seguras (OMA, 2005).
Los datos empíricos refuerzan la advertencia. Los países con programas OEA consolidados han logrado reducciones de hasta un 14 % en los costos de transacción (OMC, 2023), mientras que Argentina permanece sin ARM significativos, restringiendo su integración en circuitos comerciales confiables. Esta brecha no es meramente estadística: se traduce en pérdida de competitividad y en un aumento de la percepción de riesgo en mercados estratégicos. A nivel regional, el Mercosur, sin la plena incorporación argentina, apenas alcanza un 32 % de cobertura en programas de operadores confiables, frente a más del 70 % registrado en la Unión Europea (CEPAL, 2024). En el plano nacional, el INDEC constató que en 2023 las exportaciones argentinas se redujeron un 21 % en valor, intensificando la vulnerabilidad en un escenario de menor integración normativa (INDEC, 2024).
En este contexto, el despachante de aduanas no constituye un vestigio del pasado, sino un garante del futuro. Su papel es equiparable al de un auditor de confianza, cuya intervención asegura que los procesos documentales y operativos se ajusten a los estándares internacionales (Thompson Arguello, 2021). Debilitar su figura implica, en última instancia, minar la confianza no solo en el profesional, sino en el propio Estado argentino, ante organismos multilaterales y socios estratégicos.
El riesgo, por
tanto, no recae en el despachante de aduanas —profesional cualificado, regulado
y alineado con la normativa internacional—, sino en el Estado argentino, que se
expone a la autoexclusión al insistir en políticas desregulatorias carentes de sustento
institucional. Esta deriva constituye una forma de autosabotaje regulatorio que
compromete la credibilidad forjada a lo largo de más de dos siglos de prácticas
aduaneras reguladas.
REFERENCIAS
ARGENTINA. Decreto
de Necesidad y Urgencia (DNU)
n.º 70/2023, del 20 de diciembre
de 2023. Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina. Boletín Oficial de la República Argentina ,
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2023.
BASALDÚA, Ricardo Xavier.
Derecho a la Integración . Buenos Aires: Abeledo Perrot
; Thomson Reuters, 2023.
BASALDÚA, Ricardo Xavier. Introducción al Derecho Aduanero : Concepto y Contenido . Buenos
Aires: Abeledo Perrot , 1988.
BASALDÚA, Ricardo Xavier. La Aduana: concepto y
funciones esenciales y contingentes. En: Tercer
Encuentro Iberoamericano de Derecho Aduanero , 2007, Barcelona. Revista de Estudios Aduaneros , Buenos
Aires, Instituto Argentino de Estudios Aduaneros, n. 18, pág. 37-54, 2007.
CASTRO FERREIRA, Marcelo de; FAZOLO,
Diogo Bianchi. Desentrañando la historia:
conjeturas sobre el origen y la transformación de los despachantes de aduanas brasileños desde 1808. Revista de Derecho
Aduanero, Marítimo y Portuario (RDAMP)
, São Paulo, vol. 15, n.º 84, pp. 57-74,
ene./feb. 2025.
Alianza Aduanera-Comercial contra el Terrorismo
(CTPAT). CTPAT: Alianza
Aduanera-Comercial contra el Terrorismo . Washington, D.C.: Oficina de
Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., 2020.
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS (OMA). Marco de Normas SAFE para
Asegurar
y Facilitar el Comercio Global . Bruselas:
OMA, 2021.
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS (OMA).
Directrices en Despachantes de aduanas. Bruselas: OMA, 2018.
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC). Acuerdo sobre Facilitación del Comercio . Ginebra: OMC, 2013.
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC). Anual Informe 2025.
Ginebra: OMC, 2025. Publicado: 7 de agosto de 2025. Disponible en: https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/anrep25_e.htm. Consultado: 18 de agosto de 2025.
THOMPSON ARGÜELLO, Joe Henry. Fraude fiscal y aduanero como delitos precedentes de lavado de activos y tipos de lavado de activos . [ Sl .]: [sn], 2024.
THOMPSON ARGÜELLO, Joe Henry. Principios y objetivos del sistema de valoración aduanera de mercancías . Managua: UNICA, 2018.
TREVISAN, Rosaldo . La influencia y aplicación de
los tratados internacionales en materia aduanera. En: MENEZES, Wagner
(Coord.). Estudios de Derecho
Internacional
. Curitiba: Juruá, 2006. Vol. 8, págs. 318-329.
TREVISAN, Rosaldo .
Derecho aduanero para la integración al Mercosur. En: MENEZES, Wagner
(Coord.). Estudios
de Derecho Internacional . Curitiba: Juruá,
2005. Vol. 5, págs. 382-403.